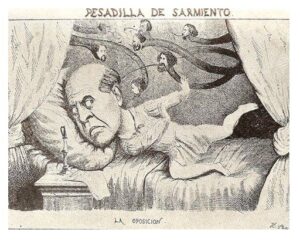I
Los hombres nos subordinamos a la ambición, preocupados por una supuesta injusticia acerca de la manera de apreciar nuestros méritos. La mujer no conoce la vanidad del hombre, animada por un deseo que no aspira sino al éxito; figura heroica de la lucha contra la ignorancia, consagra al niño una voluntad que ha resuelto el problema de la educación popular.
¿Hemos recordado en algún momento, esta cooperación silenciosa? Tal vez no. La vanidad masculina, a menudo detonante, dice “nosotros”. La mujer nacida para el amor, dice “vosotros”. El hombre, potencia activa, gusta los ensayos hipotéticos; la mujer nunca dice: “he fracasado”. ¡Cuánto nos ofuscamos sobre sus aptitudes intelectuales, sobre sus derechos políticos; cuánto la hemos alabado y con qué encono la hemos zaherido sin percatarnos de su papel morigerador, atenuando la impulsividad del macho para reducir sus instintos a la domesticidad!
El amor, al irradiarse sobre los ojos de los demás, asume en ella, formas de un altruismo trascendental. No es el interés al salario que ha hecho de la mujer una maestra, sino su instinto de protección a la niñez que la ha hecho madre de la familia humana.
Es la compañera. La compañera es consejo, ayuda, sacrificio, victoria. La civilización fruto del amor, es la obra del compañero que como el fuego, no conoce el frío o, como la luz, la sombra.
El positivismo consideró a la mujer como valor filosófico, asignándole un papel prominente en la conducta de los pueblos, ya que nadie discute su función biológica. De esta suerte Comte, completa, a los dos mil años, aquel admirable esfuerzo de los filósofos griegos para elevar el hombre mediante el método de investigación de la verdad, dulcificando el instrumento inmellable pero frío de la razón con el sentimiento femenino, cuya esencia es el amor; sin él, la ética no tiene sentido. Los comités positivistas, compenetrados de la doctrina del maestro, no han trepidado invitar a señoras capacitadas para que expliquen con su criterio femenino, la función de la mujer en la sociedad moderna, seguros de que así desarrollaban un capítulo trascendental de su programa, cuya característica es la universalidad por las ciencias, las artes y las industrias, pues el pensamiento filosófico de una época está integrado por la fuerza viva de esos valores. El positivismo cree representar la época dentro de cuya doctrina pueden resolverse los problemas más arduos, toda vez que es poseedor de las leyes naturales y de la verdad que de ellas se desprende, merced a los métodos de investigación.
En las formas que evolucionan y devienen, no hay sino madres que combaten la muerte. La mujer y el hombre anduvieron siempre mezclados en el drama, el uno más cerca del Infierno, la otra más cerca del Paraíso, para conjugar en la conducta común, los destinos de la Humanidad.
El positivismo, animado del sentimiento de los grandes poetas, ha roto con el monopolismo del hombre, señalando a la mujer, como en las epopeyas de Homero y Dante, el lugar activo que le corresponde en una marcha histórica en la que la una y el otro van de la mano.
El hombre se apasiona de la obra que el hombre realiza; la mujer se apasiona del hombre mismo, de su infancia y de su adolescencia, como si en ellas cuidara la especie. Tipo emotivo por su naturaleza extraordinariamente dinámica, usa del silencio porque sabe lo imprudente que es la palabra.
No es en “L’Allemagne amoureuse” de Tissot; no es en las páginas escépticas de Schopenhauer; no es en los discursos fulgurantes de Bebel; no es en “La indigencia espiritual del sexo femenino” de Novoa; no es en “La filosofía del placer” de Mantegazza; no es en “La mujer de mañana”, de Lamy; no es en “Las canciones eróticas” de Bilitis; no es en “Las pastorales” de Longo; no es en “Las teorías sentimentales” de Stendhal, ni siquiera en “La educación de las madres” de Aimé Martin, ni en los desnudos, ni en las santas, donde hemos de formar el concepto de ella. El hombre tiene el coraje de medirse, como dijo La Bruyére, con las montañas; ha visto por eso, en ella, quien siempre ha medido sus aptitudes con metro corto, un ser inferior y hasta sumiso, confundiendo modestia con esclavitud. Pero en la obra de solidaridad que realiza, su voz, su gesto, sus afectos dulcifican el orgullo masculino para que no sea un disolvente. Aun en el dancing calma instintos prontos a estallar en crímenes. Su función educadora en el hogar y en la sociedad es de un alcance que nunca hemos calculado, gracias a la bondad, como dijo Spalding, a la que debemos agregar su falta absoluta de vanidad masculina, por eso, fácil aliada del hombre para secundarlo. La mitad de Europa, dijo Voltaire, debe a las mujeres su cristianismo; el mundo occidental, agregaría, le debe su democracia novencentista, pues ella, mediante la escuela, realiza la prodigiosa siembra del credo común, donde los odios se pierden en la tolerancia. Yo nunca he creído en la opresión de la mujer; nunca fue castigada como el hombre, y participó de sus triunfos, sin disputárselos, con el beso discreto de la alcoba. Qué importa la corona; la mujer nunca la precisó; al compartirla, ha condescendido. No es el sacrificio: es la capacidad de su corazón por un interés del que ella excluye su egoísmo.
La mujer, en las luchas de predominio que ha librado el hombre desde los primeros días de su existencia, al mantenerse al margen de ellas, ha transmitido a las generaciones futuras el genio que no debía morir, de los derrotados. ¿No es el instinto de la maternidad que se irradia sobre los hijos de todos?
Por eso ningún pueblo ha muerto; sus caracteres reaparecen distribuidos por la mezcla, sirviendo tal vez, a ese invento del futuro que todos esperamos: la paz.
Mercante, Víctor, Vidas educadoras, Revista de Educación, Vol. 75, enero-febrero 1930, La Plata, 1930.